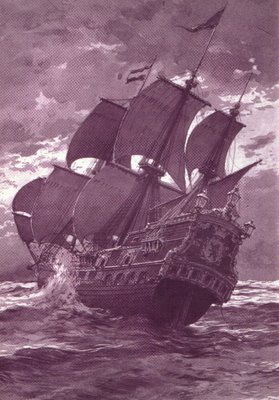Todo aficionado a la Literatura se topa más tarde o más temprano con la larga y adusta sombra del escritor Jorge Luis Borges, conocido también de cariño como "el che ése que mareaba la cachimba escribiendo esas cositas raras de laberintos y tigres y espejos y bibliotecas". Uno de sus cuentos más representativos en cuanto a temática es probablemente "La biblioteca de Babel", que se encuentra en su libro "Ficciones", publicada por primera vez en versión definitiva en 1944, y que desde ya recomiendo vivamente a todo quien no lo haya leído (el cuento y el libro: ambos recomendados). Advierto desde ya que este posteo destripa los detalles del argumento, aunque esto tampoco puede considerarse como un delito capital, porque después de todo, lo que está revestido acá de cuento en realidad es un ensayo filosófico sobre el infinito, sobre la cultura humana, y sobre la naturaleza de nuestro conocimiento sobre el universo y las posibilidades y límites de investigar el mismo, todos temas típicamente borgianos. Pero desde un punto de vista más histórico, nos importa una preocupación algo más terrenal: ¿cuántos libros tiene la dichosa Biblioteca de Babel? ¿De qué tamaño es? ¿Es en verdad tan impresionante como la pinta Borges?
Para quienes no hayan leído el cuento y no le temen a los spoilers: éste trata sobre un universo que es una gigantesca biblioteca. De hecho, éstas son sus palabras iniciales: "El universo (que otros llaman la Biblioteca) se compone de un número indefinido, y tal vez infinito, de galerías hexagonales, con vastos pozos de ventilación en el medio, cercados por barandas bajísimas". La peculiaridad es que cada galería posee anaqueles en cuatro de sus seis paredes (suponemos que el suelo y el techo no, por razones obvias). En estos anaqueles hay libros. Sus habitantes, después de paciente investigación, arriban a la conjetura (nunca desmentida, eso sí) de que allí están TODOS los libros que pueden ser escritos, ya que están todas las posibles permutaciones entre las distintas letras (22), el punto y la coma, y el espacio en blanco entre palabra y palabra que se cuenta como un signo de puntuación adicional, todas las permutaciones (repito) que es posible imprimir sobre una secuencia de hojas de papel. La situación es desesperante porque la mayor parte de esos libros son galimatías sin sentido (una biblioteca así tendría textos como "ahgfasdfjksdgfgjhsd", por ejemplo, así como cualquier otra combinación absurda pero posible de signos de escritura), mientras que unos poquísimos, por puro azar, deben tener texto inteligible y aprovechable (un poco como la teoría de los mil monos golpeando mil máquinas de escribir). Piénsenlo: en esa Biblioteca existen todos los libros religiosos, existen todas las novelas (sin que importe su longitud, porque si es demasiado larga, existe su Tomo I, su Tomo II, su Tomo III, etcétera), existen todas las Enciclopedias, existe un libro en el cual se cuenta toda la historia de tu vida hasta el día de tu muerte que está por venir y eso sin ningún error (y en realidad más de uno, si consideramos las distintas redacciones posibles), existe un único libro con todas sus páginas en blanco (el espacio es también una "letra", y debe haber un libro en que coincidan todas las letras "espacio"), existe un libro que es el texto exacto de todos los posteos de este blog Siglos Curiosos, existen todos los libros anteriores con todas las erratas de imprenta que sea posible escribir, y además todo eso existe en cualquier idioma que sea posible reducir al alfabeto de veinticinco símbolos que usa la Biblioteca... y existe por supuesto un catálogo de todos los libros de la Biblioteca debidamente indexados, que a su vez es inencontrable porque sería indistinguible de los millones de catálogos falsos que TAMBIÉN deben estar en la Biblioteca... algunos de ellos con apenas una o dos letras erróneas... Y claro, quizás haya un libro de instrucciones para encontrar ese dichoso catálogo, sepultado entre miles de libros de instrucciones ERRÓNEAS para dar con dicho catálogo...
La cuestión es, ¿qué tamaño debería tener una Biblioteca de esas características? Borges nos da algunos datos: "a cada uno de los muros de cada hexágono corresponden cinco anaqueles; cada anaquel encierra treinta y dos libros de formato uniforme; cada libro es de cuatrocientas diez páginas; cada página, de cuarenta renglones; cada renglón, de unas ochenta letras de color negro". Considerando que Borges nos dice que "el número de símbolos ortográficos es veinticinco", y haciendo unas simples multiplicaciones, podemos averiguarlo. Supongamos que trabajamos con los tipos móviles de la imprenta de Gütemberg. Cada renglón acepta 80 de esos tipos de metal. Para el primer hueco tenemos 25 opciones. Para el segundo tenemos otros 25, lo que nos da 625 posibles combinaciones ("aa", "ab", "ac", "ad", etcétera, y luego "ba", "bb"...). Para el tercero tenemos otras 25 posibilidades, que en combinación con las 625 precedentes dan (625 x 25) 15.625 combinaciones (y llevamos apenas los tres primeros signos). O sea, para calcular la cantidad de libros posibles sólo tenemos que averiguar cuántos "25" debemos incluir en nuestra multiplicación. Y eso nos lo da la cantidad de letras totales que puede cobijar un libro. ¿Cuánto es eso? Simple: debemos multiplicar las 80 letras de cada renglón, por los 40 renglones de cada página, por las 410 páginas. Eso nos da la "miseria" de 1.312.000 "huecos", que deberíamos rellenar con los tipos móviles de Gütemberg. Deberíamos tener entonces 1.312.000 tipos móviles de cada signo, sólo para el libro que estadísticamente los debe reunir todos. Entonces, la cantidad de combinaciones posibles es de 25 x 25 x 25 x 25 x 25 ... repitiendo "25" 1.312.000 veces. Ni siquiera voy a intentar poner en números una cifra tan astronómica, no creo que me quepa dentro de los márgenes de un posteo de este blog, y además probablemente sea algo que carezca de sentido.
¿De qué tamaño es la Biblioteca? Si 32 libros llenan un anaquel, y cinco anaqueles llenan un muro, y cuatro muros llenan una galería, entonces debemos calcular que una galería va a estar llena por el resultado de multiplicar 32 x 5 x 4, lo que arroja 640 libros en total por cada galería. O sea, para calcular el tamaño total de la Biblioteca de Babel, "basta simplemente" con tomar la cantidad anterior (los 25 multiplicados por sí mismos 1.312.000 veces) y dividirlos por 640. Aunque va a ser una cifra sensiblemente menor a la otra, aún así tengo el presentimiento de que va a ser monstruosa, y como blog de Historia y no de Matemáticas que es Siglos Curiosos, renuncio siquiera a intentarlo.
Hagamos algunas comparaciones. Según la
sección FAQ de la webpage de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, la misma posee "más de 32 millones de libros y material impreso" (traducción del inglés cortesía de su seguro servidor el General Gato). No todo seguramente son libros (deben haber folletos, mapas, etcétera). También hay que considerar otros ¡110 MILLONES! de otros ítemes varios. Todo eso cabe en tres edificios completos, además de otros almacenes y depósitos (siempre según el FAQ de la propia Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos). Sobreestimemos un poco el total y digamos que la Biblioteca del Congreso posee 140 millones de ejemplares entre libros, colecciones, ítemes, etcétera. ¿Qué porción de la Biblioteca de Babel cabría en ese espacio? Para eso basta con calcular cuántas veces debemos multiplicar 25 por sí mismo para sobrepasar la cantidad de 140 millones, y descontar eso de las 1.312.000 veces que debemos multiplicar 25 por sí mismo. Para eso sólo se requiere multiplicar seis veces 25 por sí mismo (el resultado es 244.140.625, no me pidan matemáticas más precisas). Aún nos queda multiplicar 25 por sí mismo nada menos que 1.311.994 veces más. Ni siquiera necesito decir lo aberrantes que son estas cantidades para la imaginación humana.
No por nada, el narrador de la Biblioteca de Babel dice en tono lastimero: "Como todos los hombres de la Biblioteca, he viajado en mi juventud; he peregrinado en busca de un libro, acaso del catálogo de catálogos; ahora que mis ojos casi no pueden descifrar lo que escribo, me preparo a morir a unas pocas leguas del hexágono en que nací". Modernamente, uno podría decir lo mismo de esa moderna Biblioteca de Babel que es Internet, en la cual, aunque se pase uno la vida entera navegando, no llegará más que a cubrir un porcentaje insignificante de todas las páginas y sitios que son posibles de visitar...