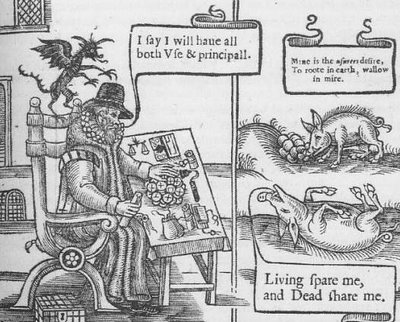Contrario a lo que se piensa, la noción del número cero no es exactamente un invento de los matemáticos de la India. En realidad, tanto los babilonios como los griegos se habían aproximado al concepto de cero. Después de todo, si usted está trabajando con números, puede preguntarse qué clase de número es lo que resulta cuando usted resta cinco de cinco, por ejemplo. Los babilonios se las trataban de ingeniar para usar un sistema numérico que podríamos considerar semiposicional, pero no llegaron a desarrollar un número cero propiamente tal, de manera que su notación dejaba huecos y vacíos. Leer eso debe haber sido un horror. Los griegos por su parte se hacían la pregunta bastante lógica de que cómo puede la nada ser algo, y de ahí que representar a la nada con un signo se les antojara algo extraño.
Los matemáticos índicos, en cambio, no le temieron a dar literalmente el salto al vacío. Quizás se trate de la filosofía de fondo. El mundo indostánico estaba impregnado de la filosofía de la eternidad, de los incontables ciclos históricos y cosmológicos de esto o aquello, y de ahí que, de tanto llenar el universo con millones de años y millones de mundos, se hayan planteado la alternativa opuesta, es decir, la nada. Para ellos, el cero partió siendo un concepto religioso o filosófico. Brahma, el dios que es casi coesencial al universo mismo, es lo más sagrado, pero también es el vacío absoluto, en una típica voltereta paradojafílica de los pensadores de la India. A este vacío lo llamaron "shunya".
Sólo que la palabra "shunya" prosperó más allá. Cuando los árabes se construyeron su gigantesco imperio desde Asia Central hasta España, en el siglo VII y comienzos del VIII, importaron los números que desde entonces por error llamamos "arábigos". Estos números eran nueve dígitos, más un extraño décimo dígito que representaba el vacío. A este signo lo llamaron con el nombre índico "shunya" que ya mencionamos, ahora traducido al árabe: "sifr". De ahí, los eruditos europeos medievales lo tradujeron al latín como "zephirum", y de ahí pasó al castellano como "cero".
Sólo que la historia no acaba ahí. El famoso "sifr" se transformó en el misterio más misterioso de todo el sistema numérico extraño ése que algunos enteradillos querían utilizar en sustitución de los números romanos, en la Edad Media. A esos números, en una traducción de fonética bruta, los llamaron "cifras". Pero a su vez, como unos pocos sabían manejar esas condenadas cifras, pronto nació un segundo uso para la palabra, que es poner algo en código. Nacieron así las palabras "cifrar" y "cifrado". Y a las operaciones inversas bastó con añadirles el prefijo "de-": así el idioma castellano pasó a crecer con las palabras "descifrar" y "descifrado". El idioma y las matemáticas a veces tienen relaciones muy extrañas entre sí.