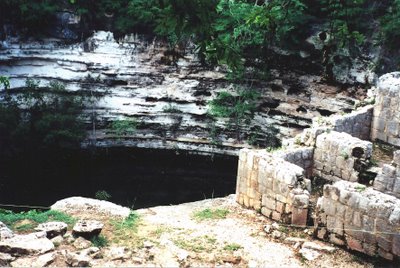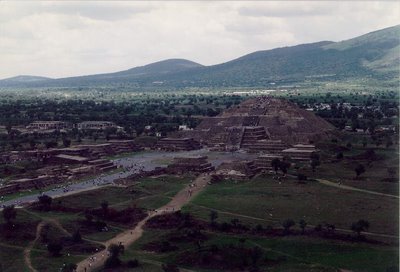Durante mucho tiempo, se creyó que los mayas eran la gente más pacífica del mundo, una especie de sabios y tranquilos iluminados que crearon una civilización próspera y pacífica, en la que las guerras y la violencia eran algo desconocido e inexistente. Un poco más, y eran el paraíso terrenal en forma de civilización. Hoy en día sabemos que las cosas no eran tan sencillas, y que los mayas sí conocieron las guerras. Y los sacrificios humanos, dicho sea de paso (para escándalo de los que consideraron a "Apocalypto" como aberrante en ese plano).
Durante mucho tiempo, se creyó que los mayas eran la gente más pacífica del mundo, una especie de sabios y tranquilos iluminados que crearon una civilización próspera y pacífica, en la que las guerras y la violencia eran algo desconocido e inexistente. Un poco más, y eran el paraíso terrenal en forma de civilización. Hoy en día sabemos que las cosas no eran tan sencillas, y que los mayas sí conocieron las guerras. Y los sacrificios humanos, dicho sea de paso (para escándalo de los que consideraron a "Apocalypto" como aberrante en ese plano).A pesar de que los europeos reportaron ruinas mayas desde el siglo XVIII, los mayas tomaron carta de naturaleza en la historiografía recién en el XIX, cuando empezaron a aparecer uno tras otro los grandes centros ceremoniales tragados por la selva. En ese entonces, hubo varias razones para ver a los mayas como un pueblo "ahistórico". En primer lugar, no habían registros históricos suyos porque los españoles habían quemado cuanto códice se les puso a tiro, y además la escritura maya era incomprensible (Champollion, el que descifró los jeroglíficos egipcios, al menos había tenido una paleta multilingüe, uno de cuyos idiomas era el bien conocido griego, lo que le facilitó significativamente el trabajo). Y en segunda, pesaba sobre ellos el mito romántico de ser una civilización "primitiva", y por lo tanto, era poco probable que tuvieran guerras dignas de ese nombre, así como Occidente tiene a un Carlomagno o a un Napoleón. Ha sido con el laborioso proceso de descifrado de la escritura maya, y la reconstrucción de sus listados y genealogías de reyes a través de sus estelas de piedra, que ahora sabemos un poco más sobre el tema, y por supuesto, lo que sabíamos sobre los mayas estaba equivocado en ese punto: al parecer, el estado político natural de los mayas era más la guerra que la paz...
El historiador Jared Diamond adelanta una interesante explicación, que vuestro seguro servidor el General Gato consigna aunque no ha podido cotejarla más allá. Diamond atribuye la razón de esto no sólo a una geografía accidentada, sino también a la alimentación. En efecto, la alimentación maya era terriblemente pobre en proteínas, y fuertemente dependiente del maíz, ambas cualidades más acentuadas que en la dieta de "cereales y carne" clásica del mundo eurasiático. Súmesele que los mayas no tenián grandes bestias de carga, y el cuadro está completo. Porque para alimentar a sus tropas, debían acarrear grandes cantidades de grano a hombros de porteadores. Y los porteadores, desde luego, también comían parte del grano porque no se iban a alimentar con forraje como los caballos. Mientras más lejos fuera la expedición militar maya, o mientras más durara la guerra, más fracción del alimento porteado debía quedar para el porteador, y por lo tanto menos grano quedaba para las tropas. Esta falla fundamental en la logística de la guerra hizo que las campañas militares mayas fueran muy costosas, y por tanto las ocupaciones militares breves y dificultosas, por lo que ninguna gran ciudad maya consiguió consolidar un gran imperio a su alrededor. De ahí que los mayas nunca hayan pasado de ser politicamente un mosaico de principados y ciudades estados, sumidos por lo tanto en una anarquía internacional a la cual nunca pudieron sobreponerse.